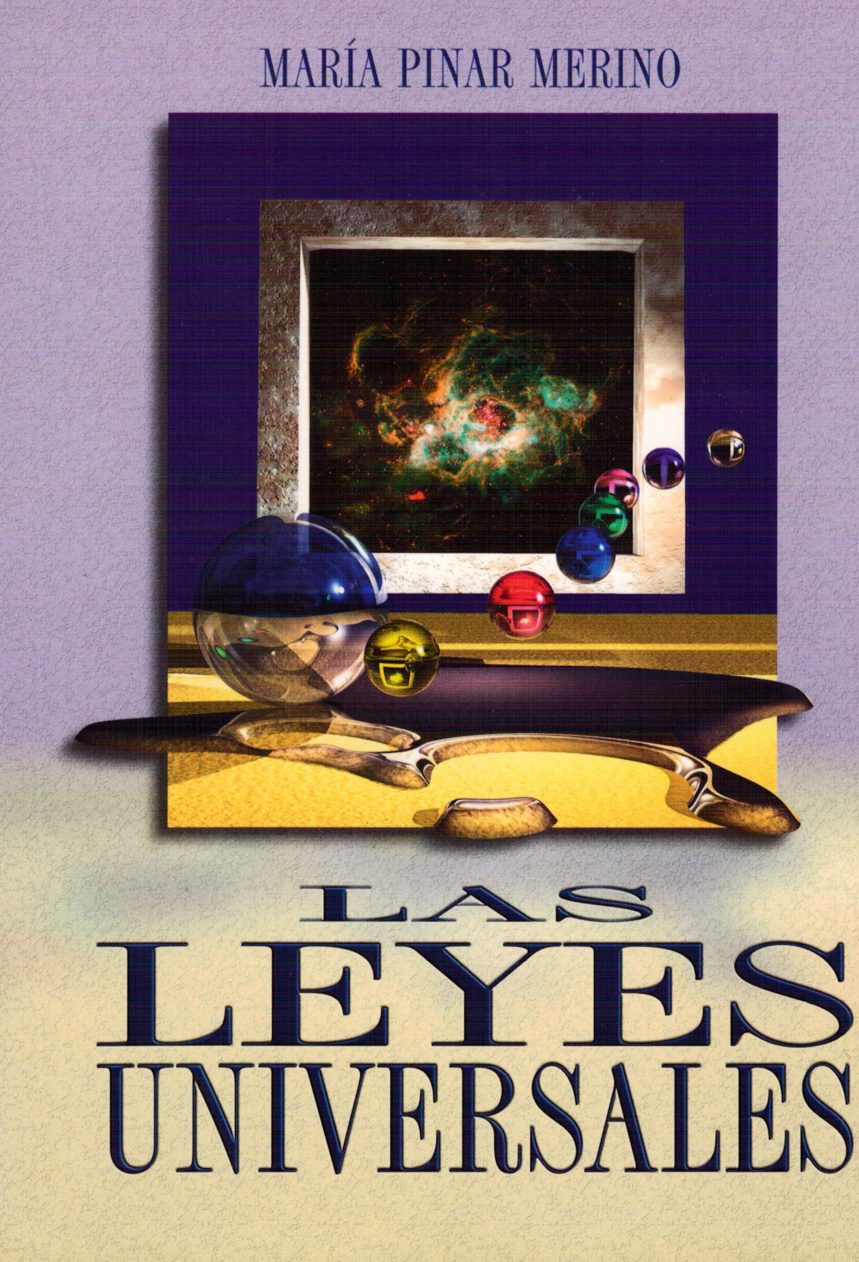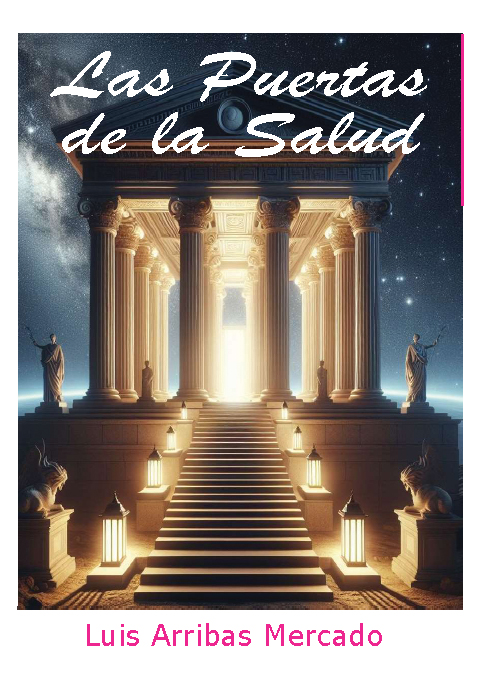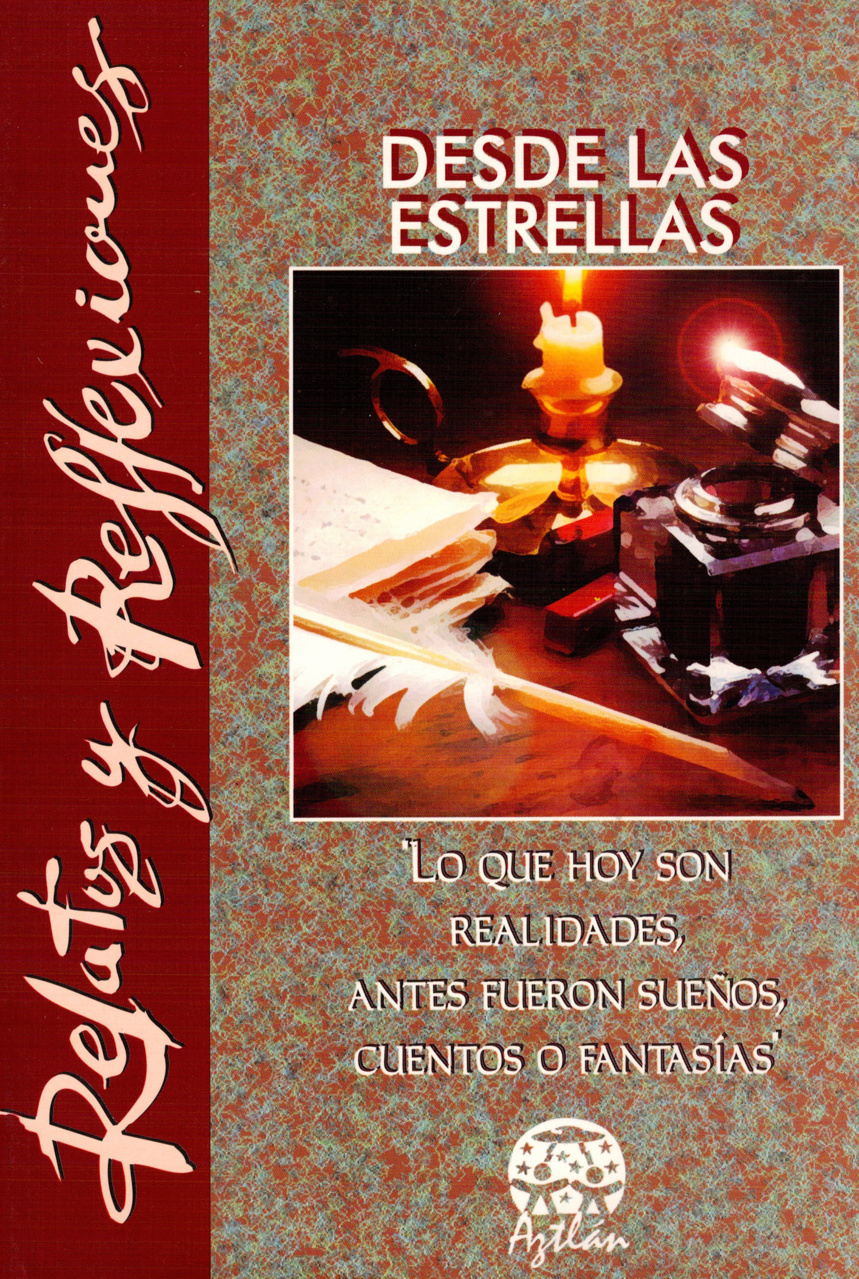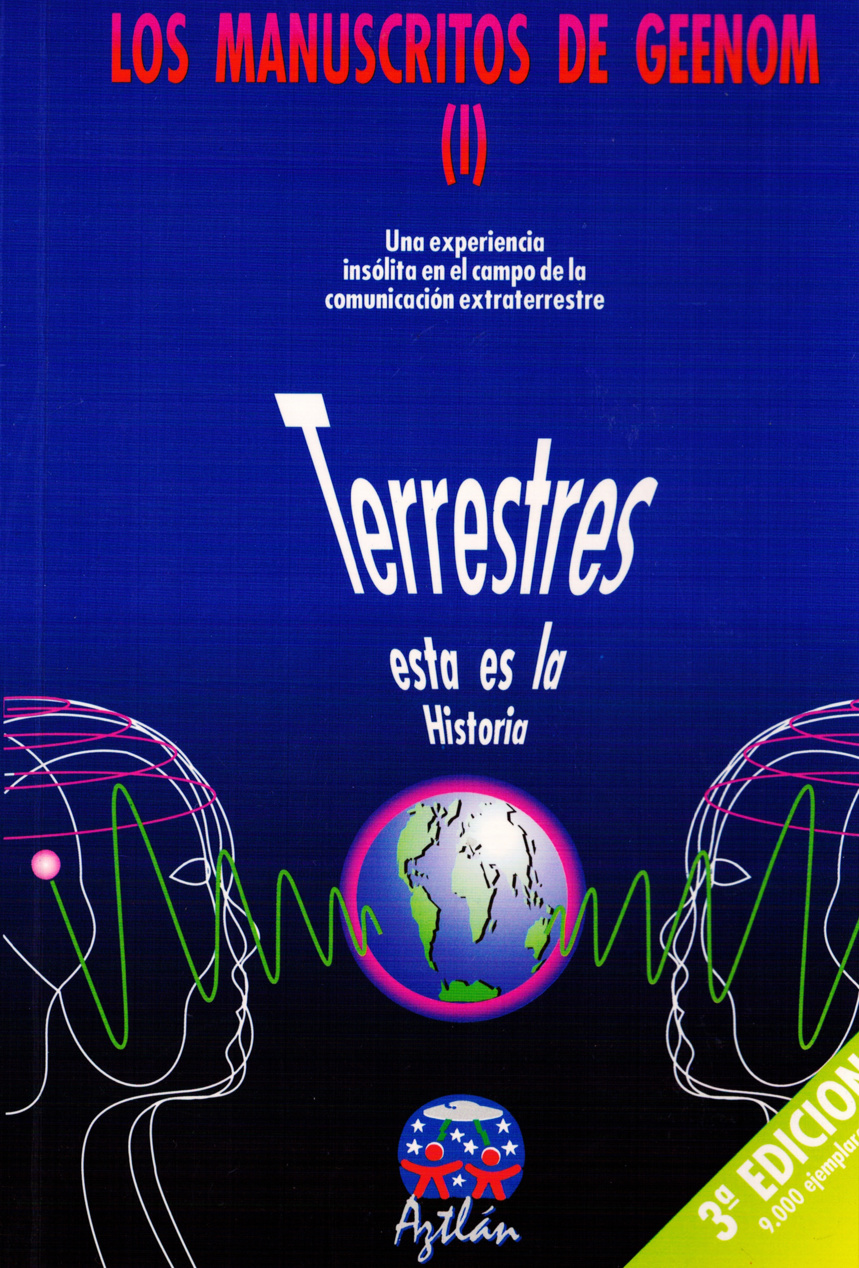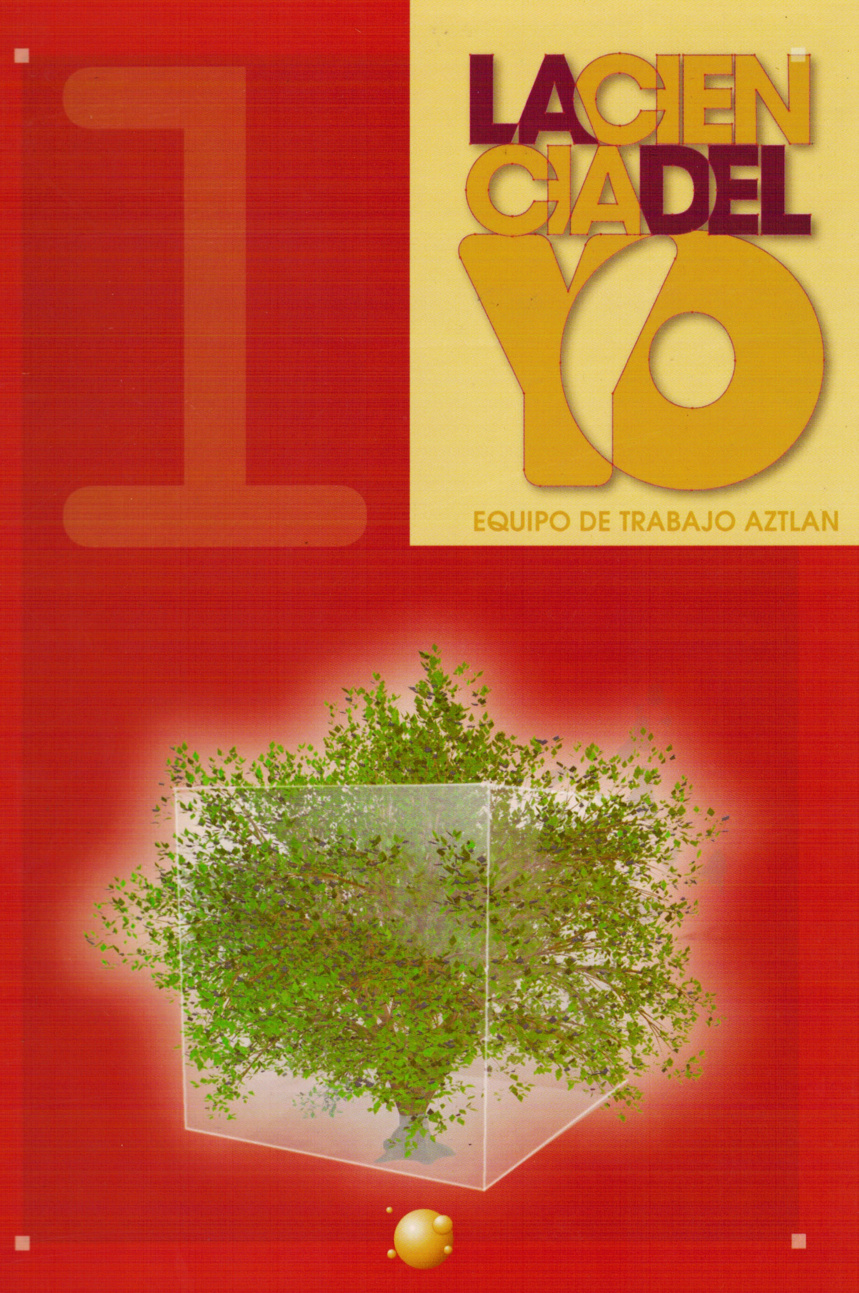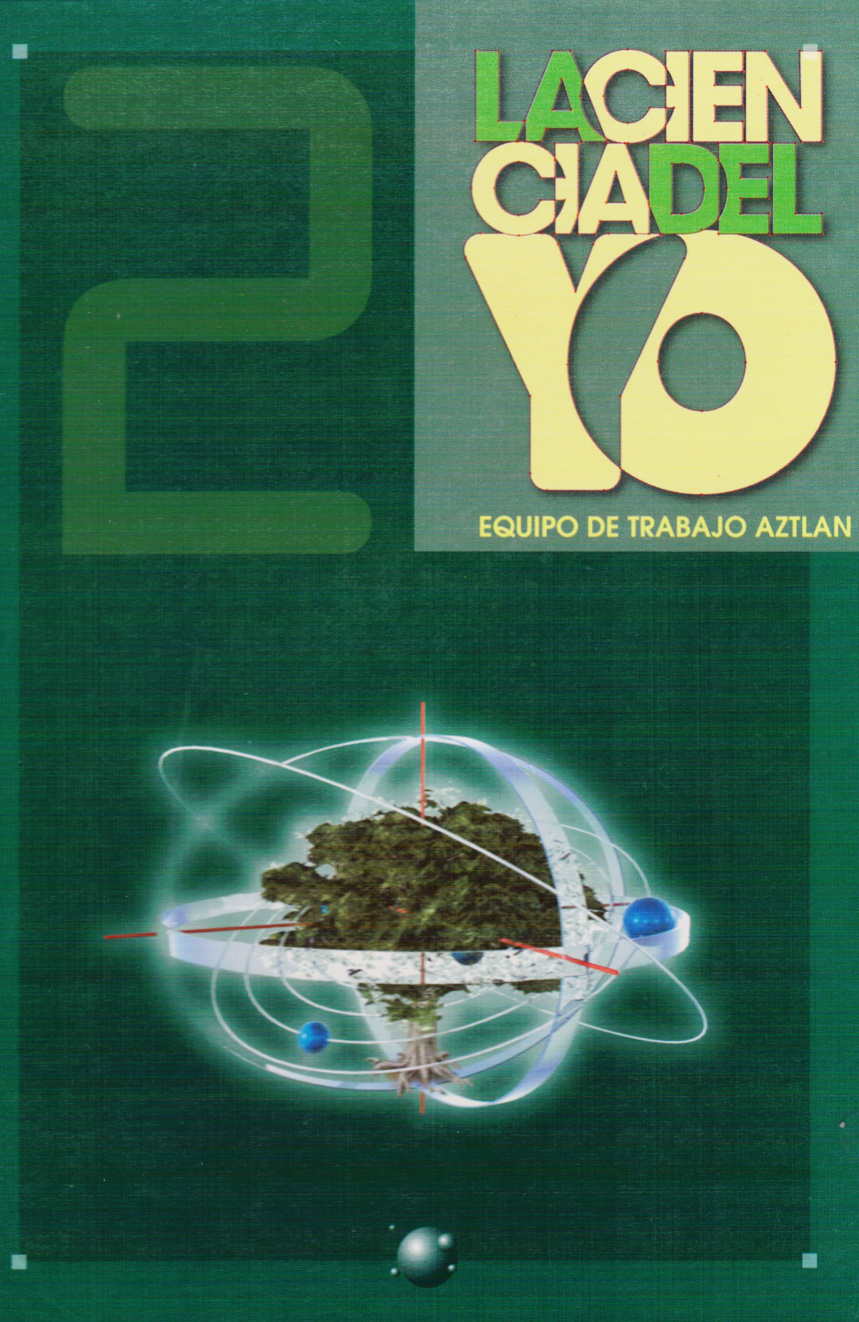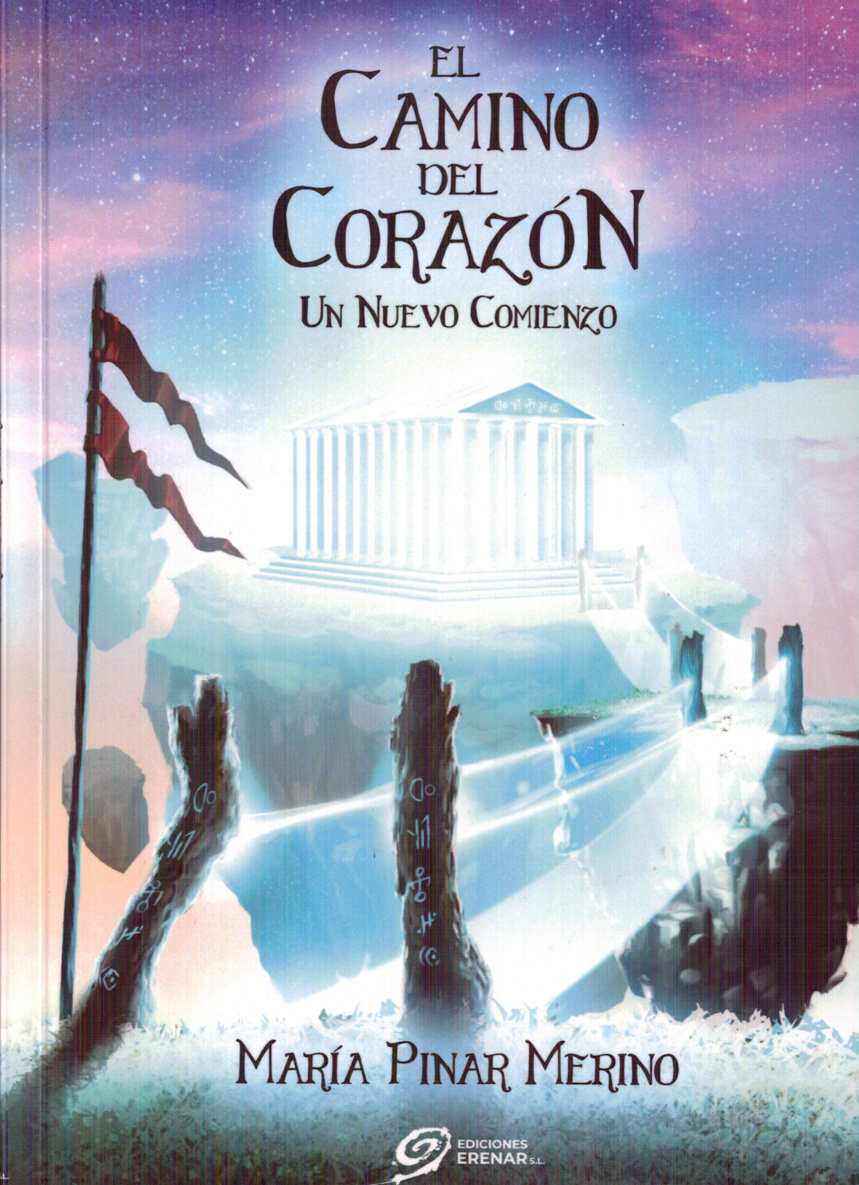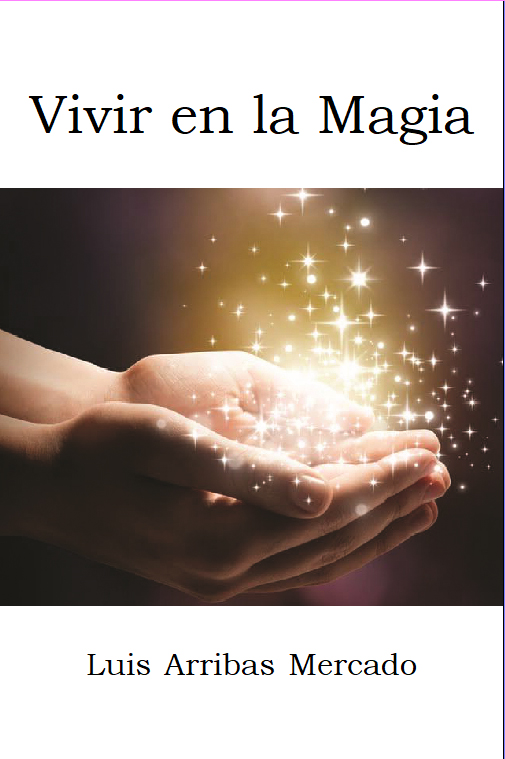El Monte Fuji y el inicio del viaje
No puedo dejar de destacar la increíble actitud de todo el grupo ante el reto de levantarse tan temprano: A pesar de la hora, nadie se quejó y todos se mostraron emocionados por la experiencia que nos esperaba. Esa energía positiva y entusiasmo colectivo hizo que el trayecto fuera aún más especial y que la recompensa de ver el Fuji fuera compartida y celebrada por todos.
Un encuentro personal con el sintoísmo
Estaba en una de las salas interiores del Santuario Afuri Jinja, tras la cueva con agua sagrada donde se puede recoger el Mizugami (水神), literalmente “dios del agua” en el sintoísmo. Este agua, que los visitantes pueden llevarse de forma gratuita, se considera purificadora y protectora, y simboliza cómo la naturaleza misma tiene un poder espiritual que cuida a quienes la honran. La sala estaba iluminada por velas y faroles, y contenía estatuas y objetos sagrados que creaban un ambiente recogido y solemne.
Fue allí, mientras grababa vídeos, cuando de pronto me invadió una sensación que no puedo describir: lloré sin poder contenerme, aunque nunca había estado allí antes. El silencio del monte, la luz filtrándose entre las velas de la sala… todo se unió para hacerme sentir una conexión intensa y pura, como si el lugar me hablara directamente a mí.
Durante el viaje, mientras reflexionaba sobre lo vivido y lo que sentía, comprendí algo profundo: por fin encontraba un camino de fe que resonaba conmigo, un camino sintoísta que representaba lo que quería seguir y cómo quería vivir mi espiritualidad. El sintoísmo, con su vínculo íntimo con la naturaleza, los animales y los ciclos de la vida, me atrae más que otras religiones porque reconoce la presencia de lo sagrado en cada detalle del mundo natural, algo que siempre me ha hecho sentir paz y armonía.
Fue en este viaje cuando decidí adquirir un ofuda de Amaterasu en Ise, una pequeña placa sagrada que ahora tengo en casa y que simboliza ese vínculo, esa protección y esa guía que sentí tan clara en aquel momento. Me emocionó poder encontrarlo a mis 37 años, sintiendo que finalmente había dado un paso consciente hacia algo que realmente me representa. Recordé también cómo, de adolescente, mis padres me dijeron que nunca intentarían imponerme nada, que mi camino espiritual sería mío y solo mío, y que debía elegir con criterio propio aquello que realmente me resonara. Ese recuerdo se mezcló con la emoción del monte Oyama, creando un instante de conexión y claridad que todavía llevo conmigo.
Un viaje vivido de principio a fin
Este viaje fue especial porque lo viví de principio a fin con el grupo. Yo misma había organizado y diseñado la ruta, y estuve allí en cada momento, acompañando a todos. Era tranquilizador saber que los horarios de tren funcionaban al segundo, que estábamos siempre donde debíamos estar y que no perdíamos ningún transporte: esa confianza me permitió disfrutar de Japón con los ojos abiertos y el corazón presente, sin preocuparme por lo práctico. Así podíamos dejarnos llevar por cada templo, cada sendero, cada ceremonia, y sumergirnos por completo en la experiencia.
Uno de los momentos más memorables fue la ceremonia del té. Todos estábamos vestidos con kimonos y peinados tradicionales, y la manera en que nos explicaron cada gesto, cada movimiento, cada detalle del ritual, me dejó sin palabras. El sonido delicado del chashaku al remover el té, el aroma dulce y terroso del matcha recién preparado, la precisión de cada movimiento, la suavidad del tatami bajo mis pies… y la amabilidad infinita de quienes nos guiaban, hicieron que aquel instante se quedara grabado en mi memoria como algo mágico y profundamente humano.
Ese mismo día entramos en una pequeña tienda atendida por dos señoras mayores, llena de recuerdos y objetos delicados. Una de las viajeras se acercó con un detalle, y yo se lo traduje. Las señoras se sorprendieron, y en broma les dije en inglés que les estaba enseñando japonés. Cuando fui a pagar, una de ellas me preguntó en japonés cuánto tiempo llevaba estudiando, y yo, todavía en shock por haberla entendido, respondí en inglés que llevaba dos años. Les dije que se cuidaran mucho y les agradecí su amabilidad con un lenguaje formal y respetuoso por su edad. Me hicieron una reverencia que me llegó al corazón. En ese momento me di cuenta de que sabía más japonés del que pensaba, y de que su gratitud y respeto no tienen límites.
Más allá de los templos, los paisajes y las tiendas, lo que hizo este viaje inolvidable fue la sensación de seguridad y armonía que Japón ofrece. Las normas y reglas, escritas y no escritas, se perciben en cada detalle: cómo caminar en un santuario, la cortesía en el transporte, la puntualidad de los trenes, el respeto hacia los demás. Esa estructura me dio confianza y tranquilidad, y permitió que tanto yo como los viajeros nos moviéramos con libertad dentro de un entorno seguro.
Mis viajeros, mis “pollitos” y la alegría de compartir
Y luego estaban mis viajeros, mis “pollitos”, que me seguían a todas partes mientras yo los guiaba y acompañaba. Sus sonrisas, curiosidad y entusiasmo me llenaban de alegría y cariño. Sentir que podía abrirles la puerta a nuevas experiencias y emociones, que podía compartir con ellos mi amor por Japón, hacía que cada momento se sintiera más intenso y significativo. Cada gesto, cada palabra, cada risa compartida reforzaba la conexión que sentíamos como grupo, y me recordaba por qué organizar este viaje había sido tan importante para mí.
Durante el viaje descubrí también la manera única en que cada uno de ellos vivía Japón: algunos se sorprendían con la tranquilidad de los templos, otros se maravillaban con la precisión de los trenes o con los pequeños detalles de las tiendas locales. Su entusiasmo se contagiaba y hacía que cada paseo, cada comida y cada visita fuera más especial. Compartimos secretos, anécdotas y risas mientras caminábamos por los senderos, y muchas veces sentí que mi papel no era solo de guía, sino de compañera de aventuras. Sus preguntas curiosas, su respeto por la cultura y su capacidad de maravillarse con lo sencillo me recordaron que, a veces, lo más valioso de un viaje no son los paisajes, sino las personas con las que lo compartes.
La esencia de cada momento
Cada templo, cada sendero, cada paisaje y cada interacción, por pequeña que pareciera, estaba cargado de significado. El aroma de los bosques, la sensación del tatami bajo mis pies, la suavidad del kimono en mis manos, el murmullo de los visitantes respetuosos, la luz que entraba por las ventanas… todo contribuía a que cada instante fuera memorable. Japón me da paz, seguridad y armonía de una manera que ningún otro lugar ha logrado; aquí me muevo con naturalidad, con la certeza de que todo saldrá bien, y esa sensación es un regalo.
Este viaje no fue solo una oportunidad de mostrar Japón a otros, sino también de reencontrarme conmigo misma y con mi pasión por este país. Vivir y compartir cada experiencia, cada emoción, cada pequeño instante de conexión, me recordó por qué vuelvo una y otra vez. Japón sigue siendo un lugar al que regreso con el corazón abierto, con gratitud y con la sensación de estar en casa.
Y la aventura continúa: este otoño de 2026 volveremos a recorrer sus templos, senderos y rincones mágicos con la misma ilusión y cuidado. Si quieres conocer más sobre este próximo viaje y descubrir lo que nos espera, puedes echarle un vistazo al itinerario aquí.