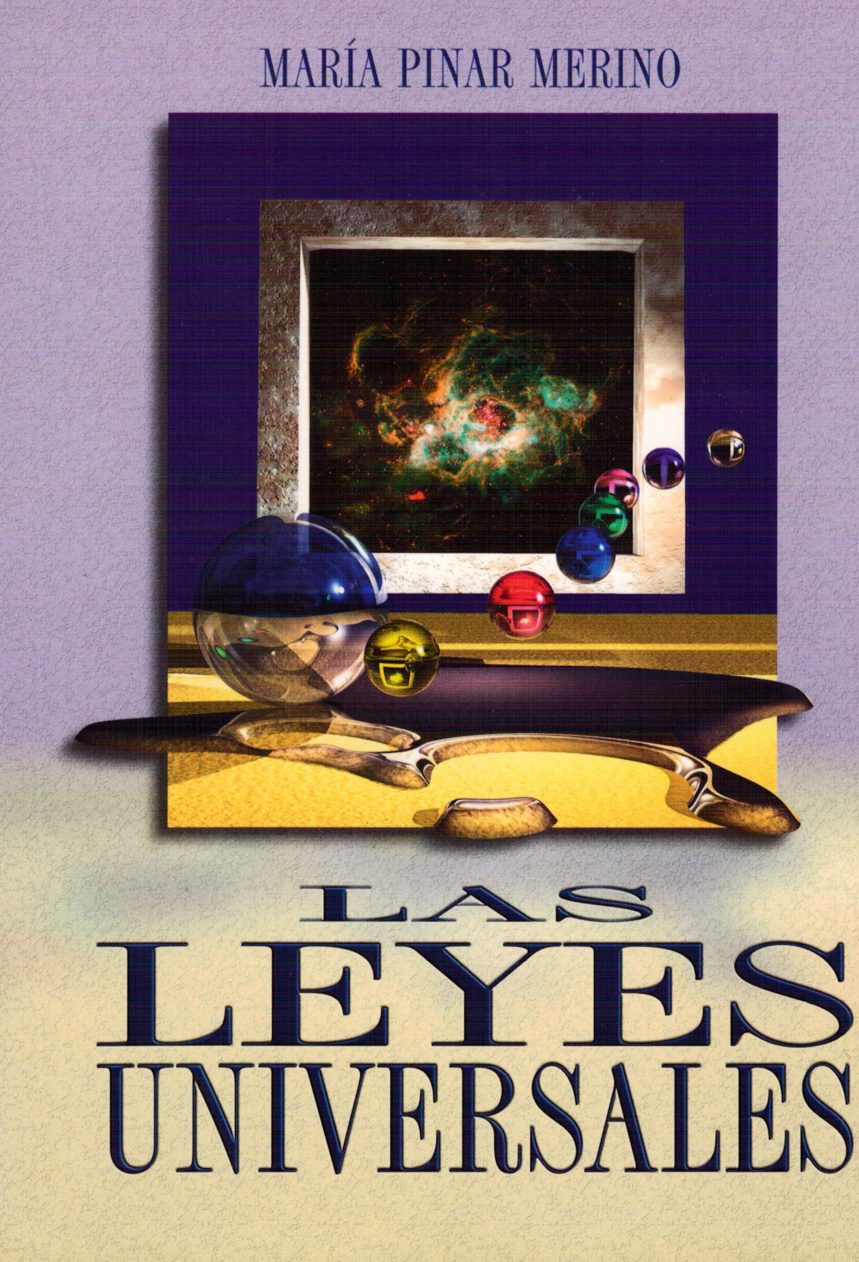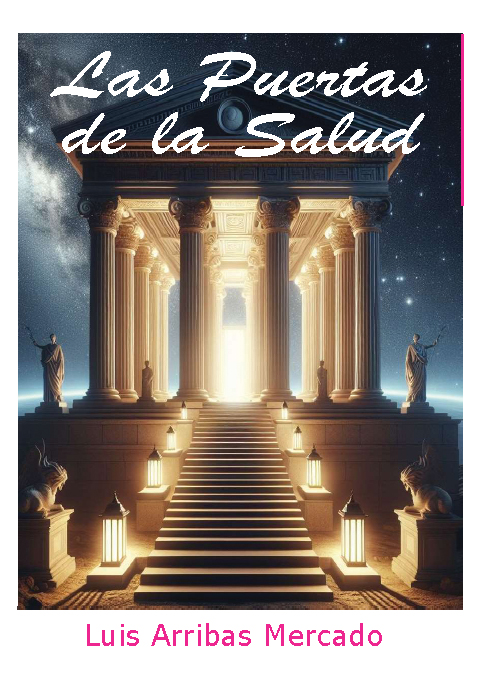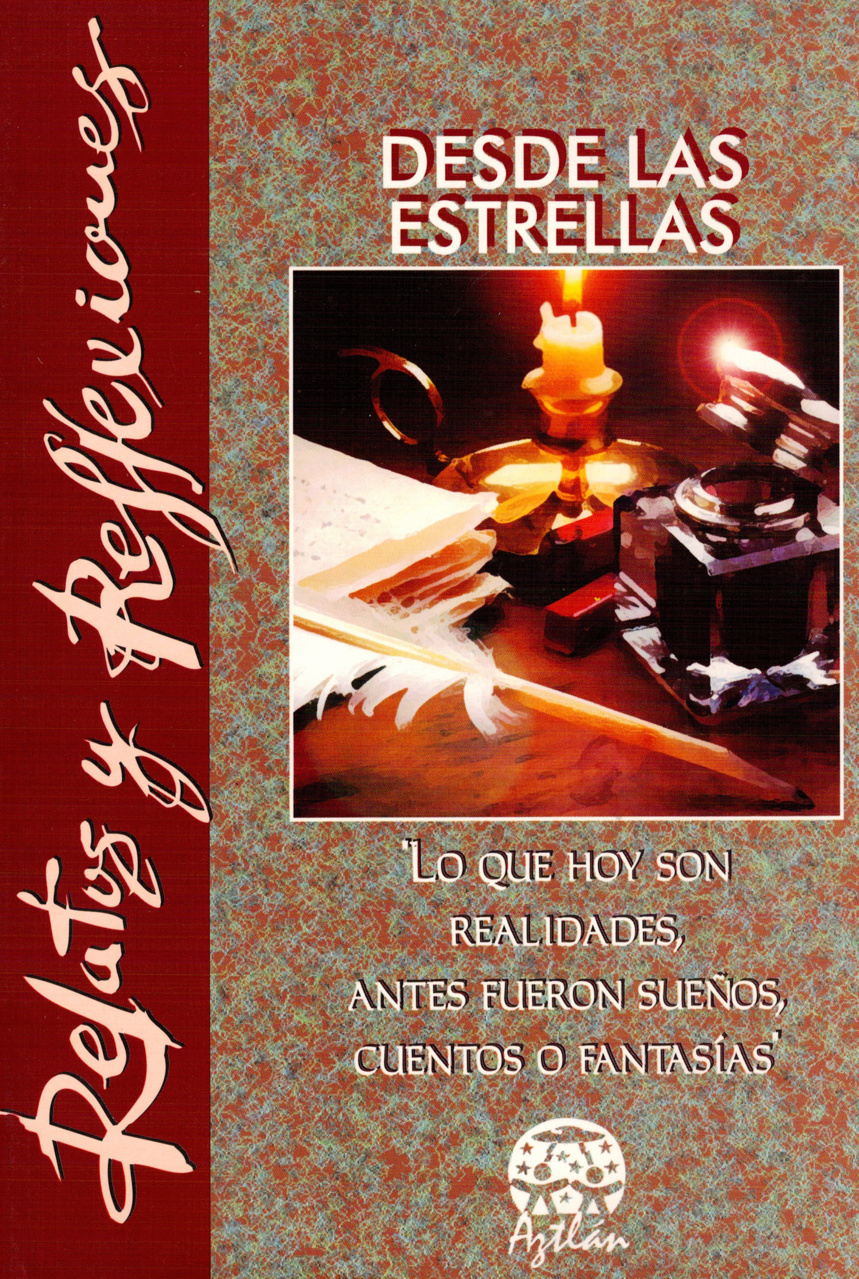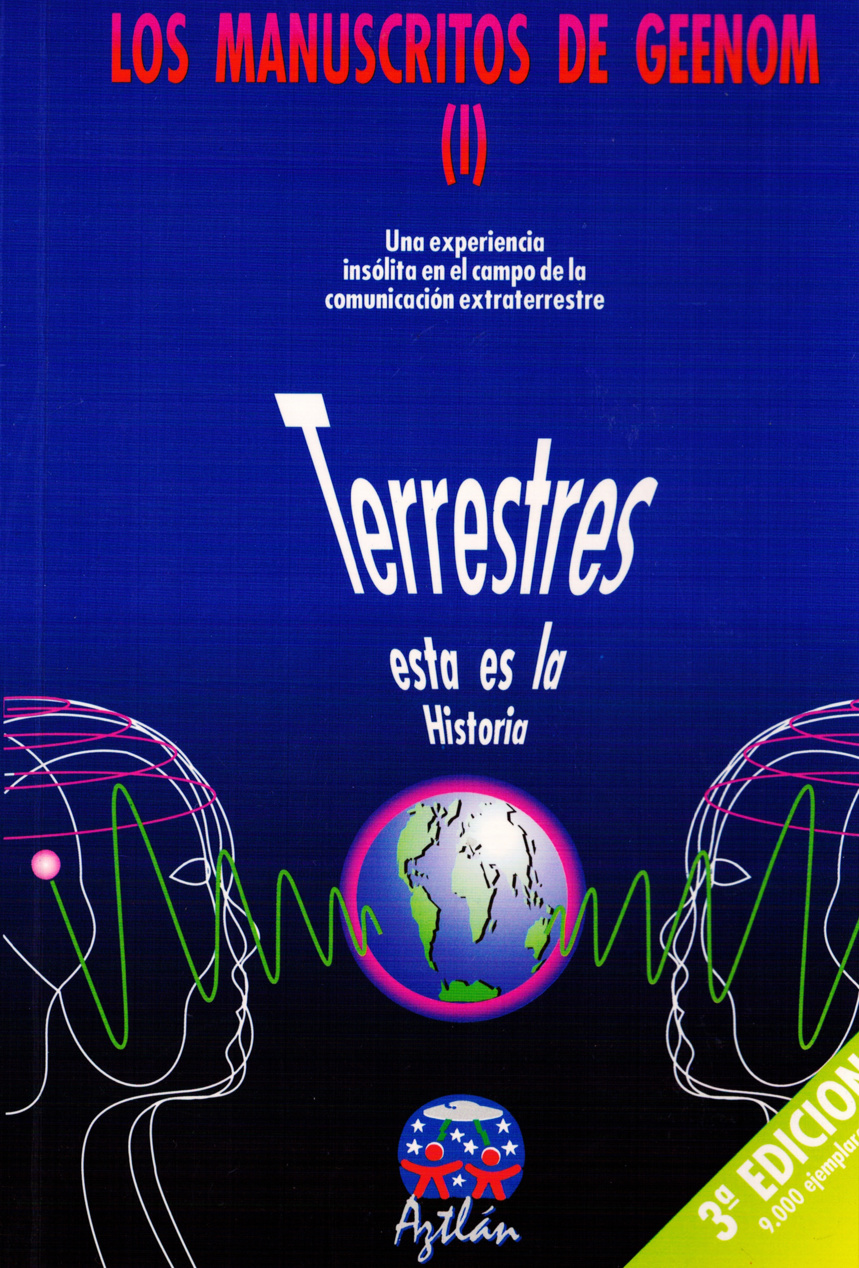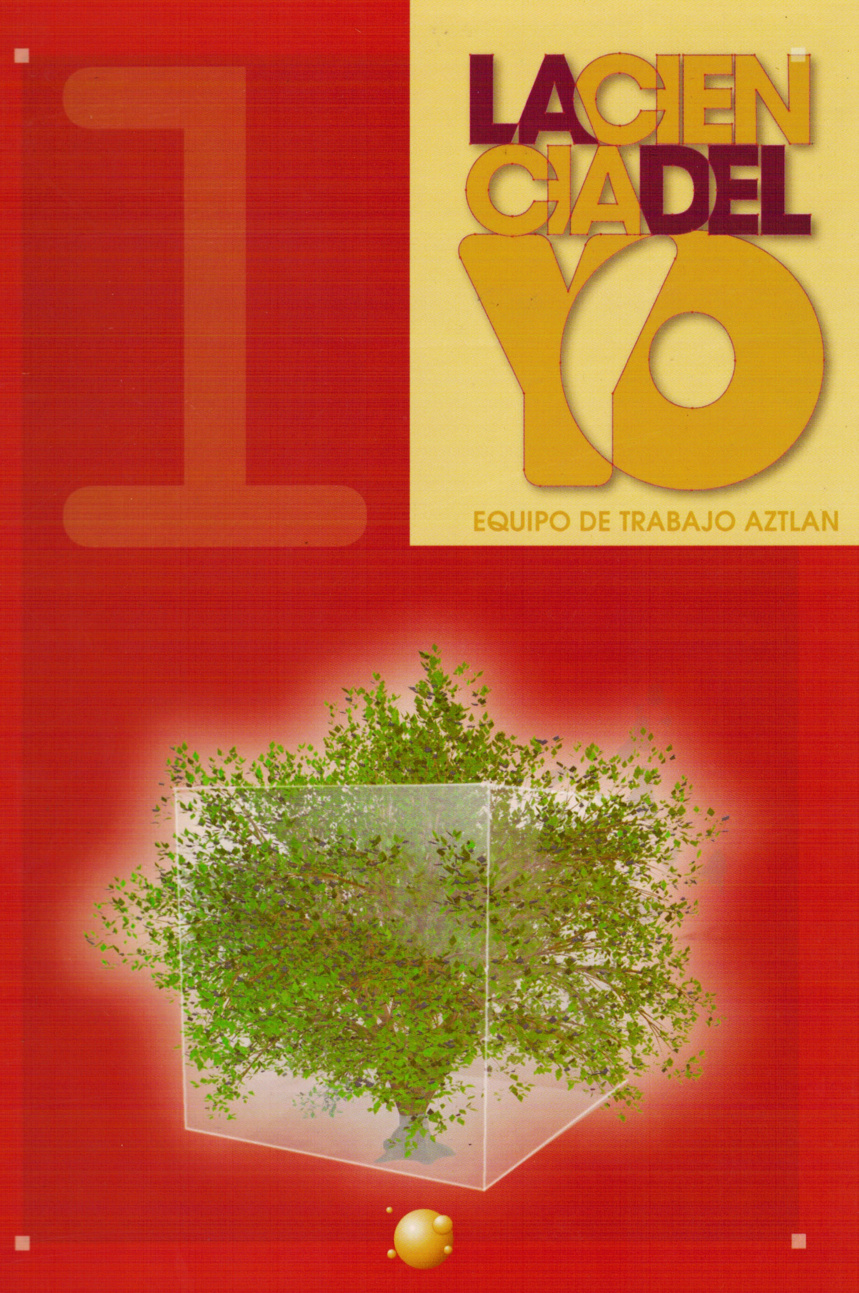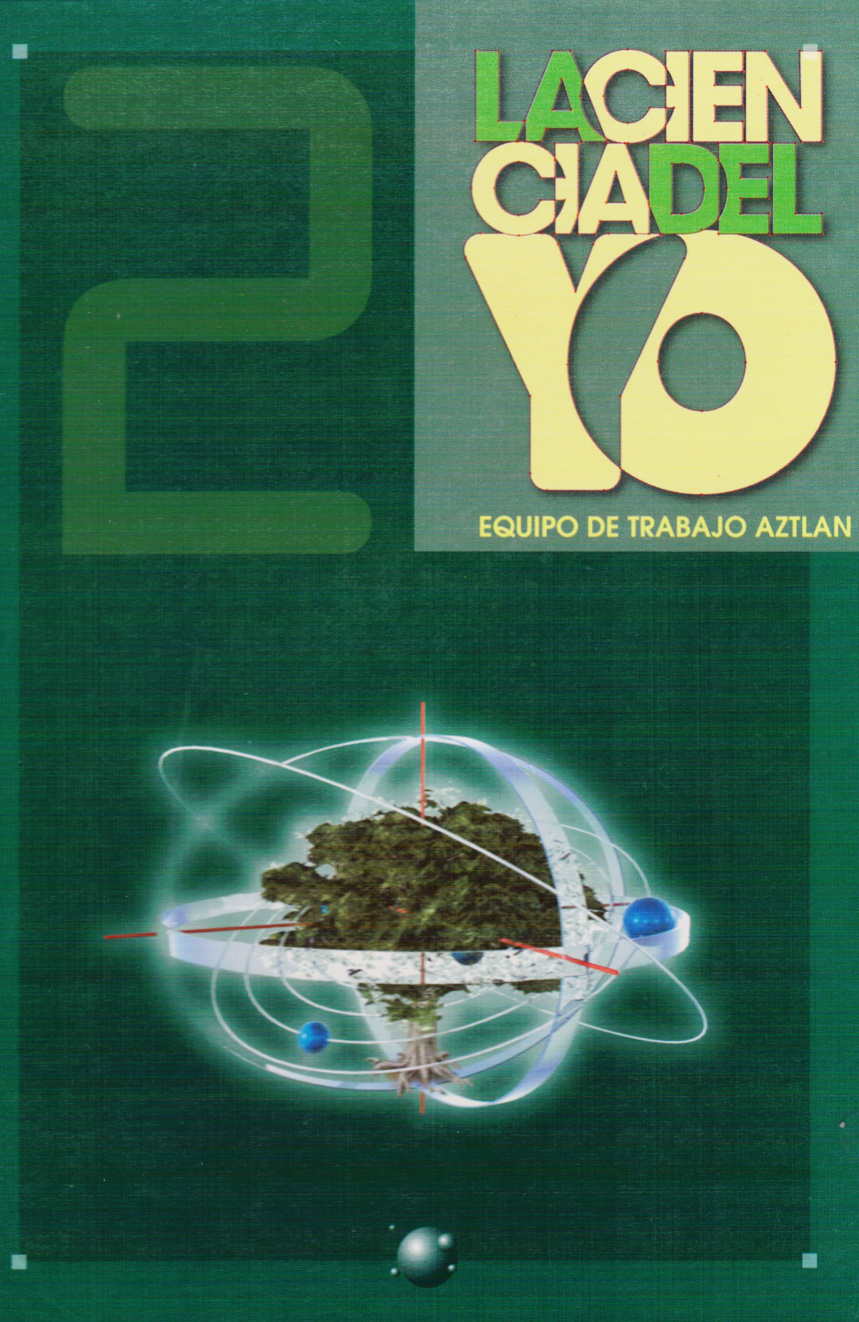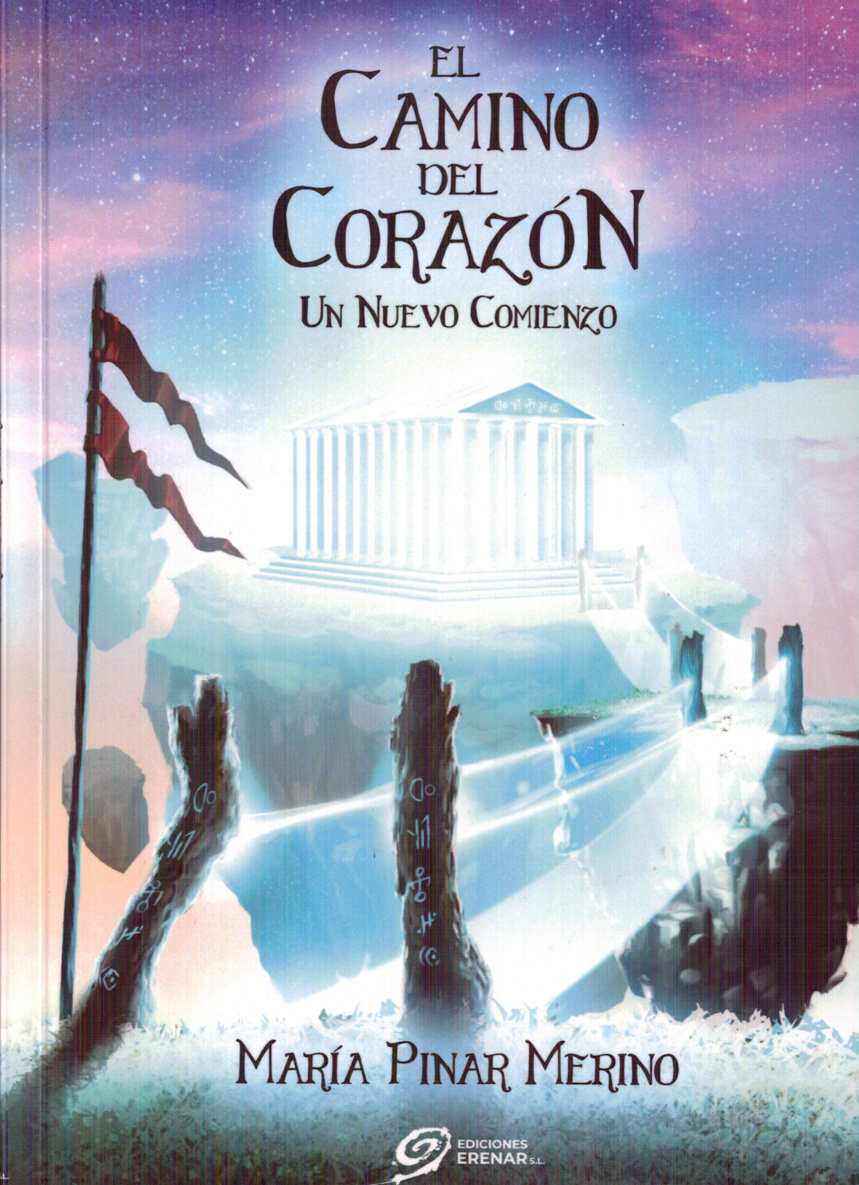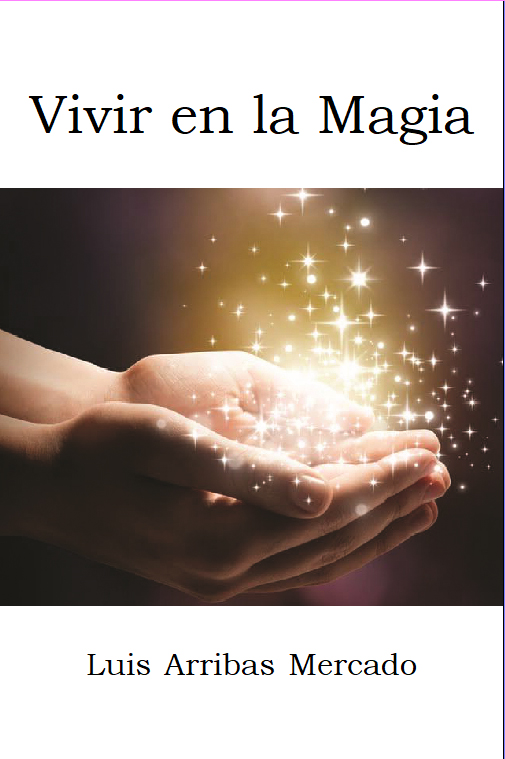El silencio es quizás el símbolo más sutil y profundo de todos. No es ausencia, sino presencia invisible, no es vacío, sino espacio fértil, un territorio sagrado donde la consciencia respira.
El silencio no es lo opuesto al sonido, es su origen. Antes de la palabra hubo silencio y después de cada frase, el silencio vuelve a ocupar su lugar, como un telón que se descorre para dejar ver lo esencial.
Vivimos rodeados de ruido, ruido externo: motores, voces, pantallas y ruido interno: pensamientos, juicios, miedos. Y, sin embargo, el silencio sigue ahí, esperando, como un lago quieto que no se inmuta, pero que todo lo refleja.
El silencio es símbolo de profundidad. Lo superficial grita. Lo profundo calla.
Porque lo que realmente importa no necesita levantar la voz, basta con estar.
Cuando alguien guarda silencio frente a nosotros, no siempre está ausente, a veces está más presente que nunca. El silencio puede ser escucha, respeto, contemplación. Puede ser amor que no necesita palabras, dolor que no encuentra cómo expresarse, sabiduría que sabe cuándo no hablar.
También es símbolo de espacio interior, porque meditar es entrar en el silencio, dormir es entregarse al silencio, crear es dialogar con el silencio. Porque toda idea nace en ese terreno fértil donde no hay ruido, solo posibilidades.
El silencio no está vacío, está lleno de matices. Hay silencios incómodos, silencios sagrados, silencios cómplices, silencios que gritan y aprender a distinguirlos es aprender a leer lo que no se dice..
En muchas tradiciones, el silencio es camino espiritual. Los monjes lo cultivan como quien cultiva un jardín. Los sabios lo respetan como quien respeta un templo. Porque en el silencio se escucha lo que no tiene voz: la intuición, la memoria, el alma.
El silencio también es símbolo de límite. Saber callar es saber respetar, saber guardar silencio es saber que no todo debe decirse, que hay verdades que se revelan mejor en el espacio entre las palabras.
Y si el silencio es el espacio, entonces la palabra es la forma. Pero sin espacio, la forma se ahoga, así como sin silencio, la palabra pierde su fuerza.
El silencio nos enseña a estar, no a hacer, no a decir, no a demostrar, solo a estar. Y en ese estar, descubrimos que no somos lo que decimos, sino lo que permanece cuando dejamos de hablar. El silencio no interrumpe, sostiene; no borra, revela; no es ausencia, es presencia desnuda.
El silencio no es lo opuesto al sonido, es su origen. Antes de la palabra hubo silencio y después de cada frase, el silencio vuelve a ocupar su lugar, como un telón que se descorre para dejar ver lo esencial.
Vivimos rodeados de ruido, ruido externo: motores, voces, pantallas y ruido interno: pensamientos, juicios, miedos. Y, sin embargo, el silencio sigue ahí, esperando, como un lago quieto que no se inmuta, pero que todo lo refleja.
El silencio es símbolo de profundidad. Lo superficial grita. Lo profundo calla.
Porque lo que realmente importa no necesita levantar la voz, basta con estar.
Cuando alguien guarda silencio frente a nosotros, no siempre está ausente, a veces está más presente que nunca. El silencio puede ser escucha, respeto, contemplación. Puede ser amor que no necesita palabras, dolor que no encuentra cómo expresarse, sabiduría que sabe cuándo no hablar.
También es símbolo de espacio interior, porque meditar es entrar en el silencio, dormir es entregarse al silencio, crear es dialogar con el silencio. Porque toda idea nace en ese terreno fértil donde no hay ruido, solo posibilidades.
El silencio no está vacío, está lleno de matices. Hay silencios incómodos, silencios sagrados, silencios cómplices, silencios que gritan y aprender a distinguirlos es aprender a leer lo que no se dice..
En muchas tradiciones, el silencio es camino espiritual. Los monjes lo cultivan como quien cultiva un jardín. Los sabios lo respetan como quien respeta un templo. Porque en el silencio se escucha lo que no tiene voz: la intuición, la memoria, el alma.
El silencio también es símbolo de límite. Saber callar es saber respetar, saber guardar silencio es saber que no todo debe decirse, que hay verdades que se revelan mejor en el espacio entre las palabras.
Y si el silencio es el espacio, entonces la palabra es la forma. Pero sin espacio, la forma se ahoga, así como sin silencio, la palabra pierde su fuerza.
El silencio nos enseña a estar, no a hacer, no a decir, no a demostrar, solo a estar. Y en ese estar, descubrimos que no somos lo que decimos, sino lo que permanece cuando dejamos de hablar. El silencio no interrumpe, sostiene; no borra, revela; no es ausencia, es presencia desnuda.